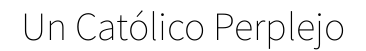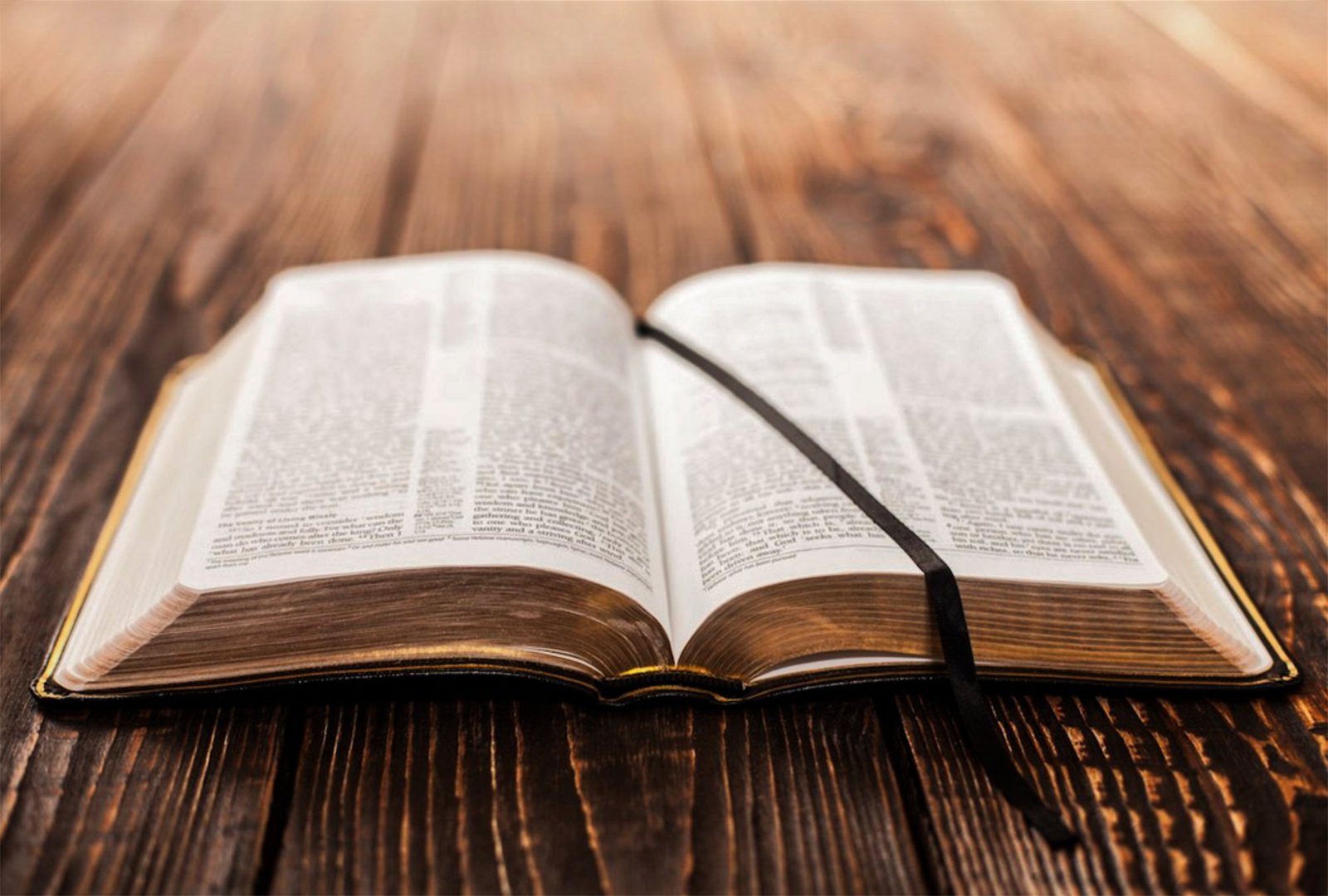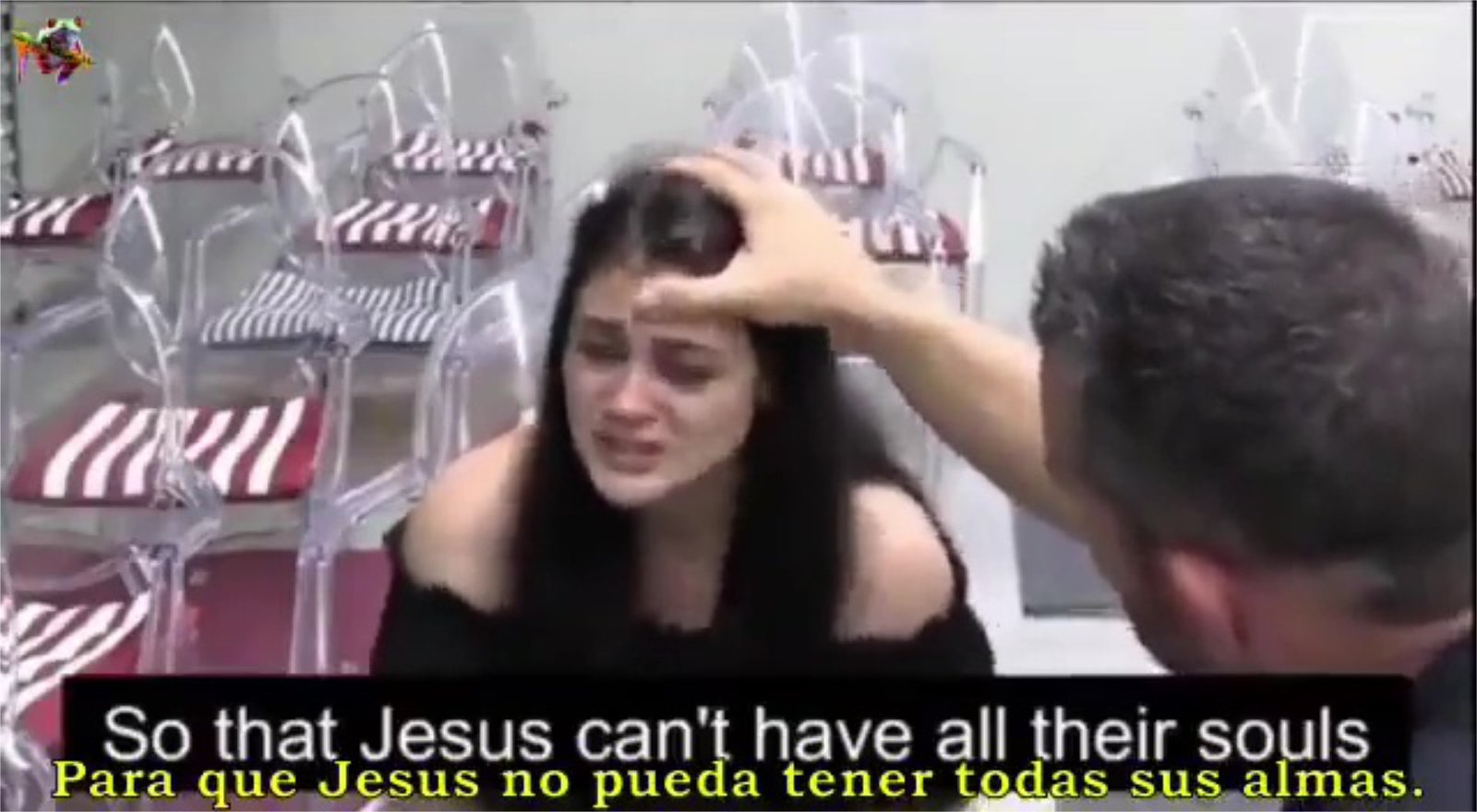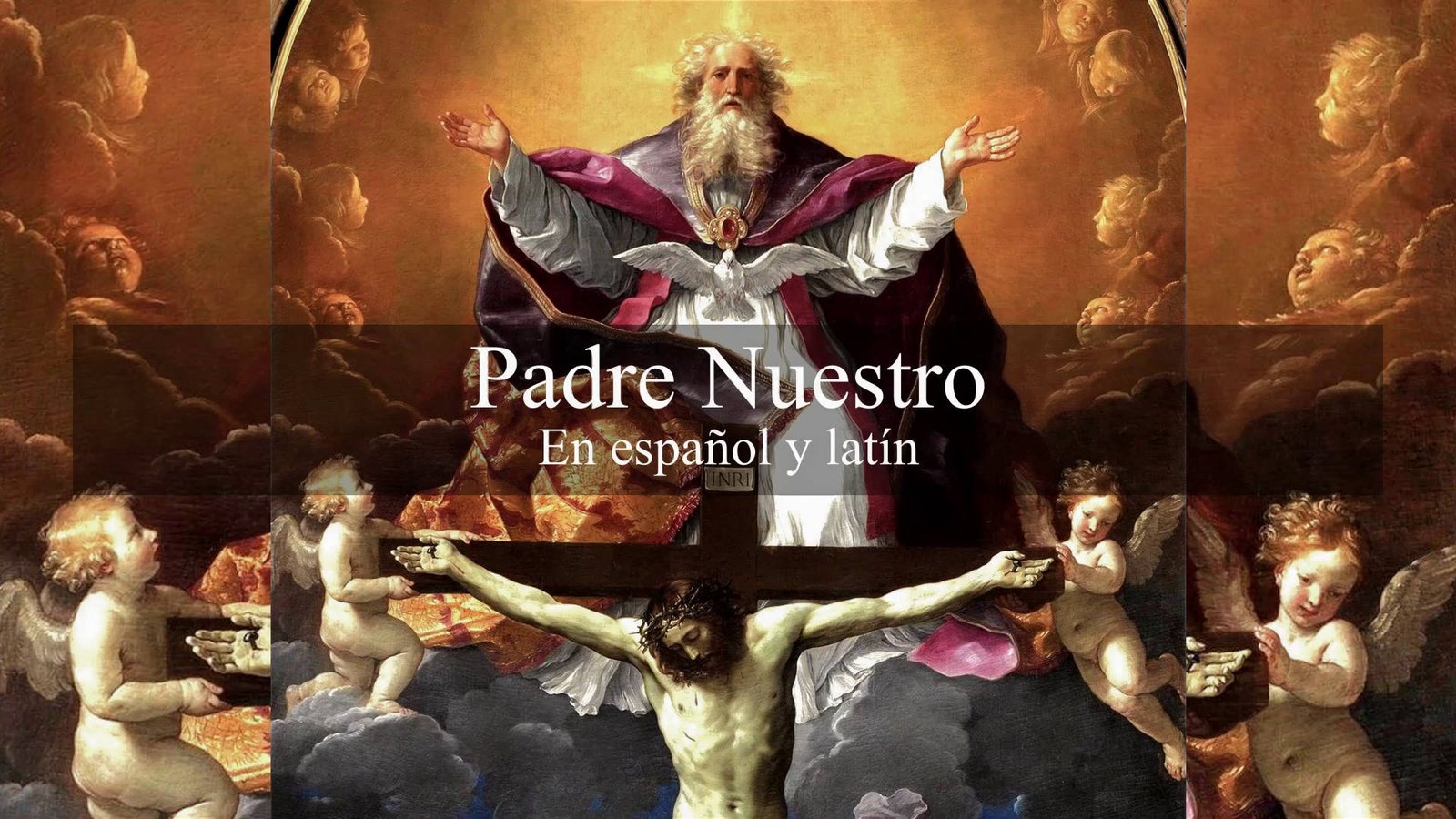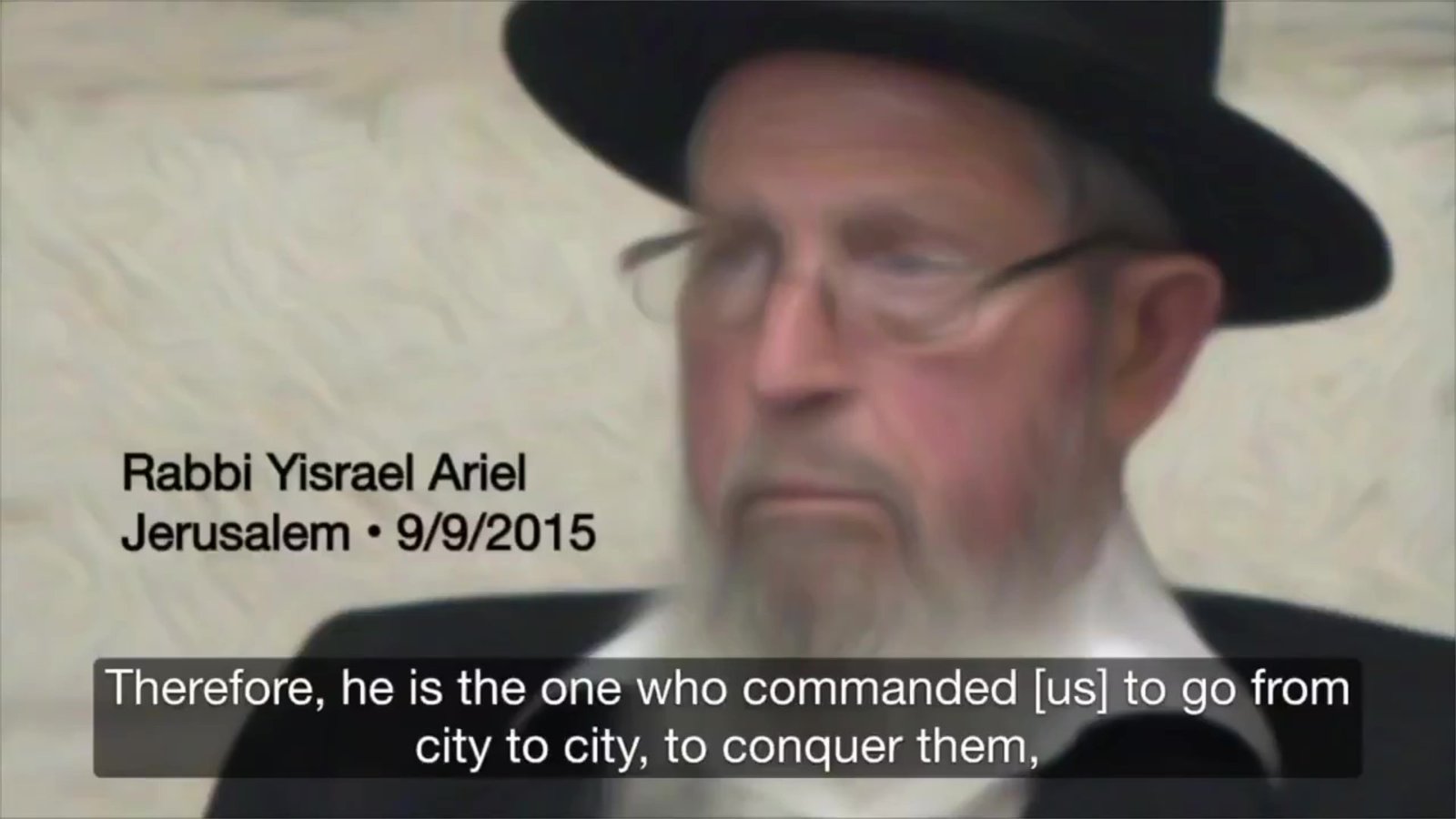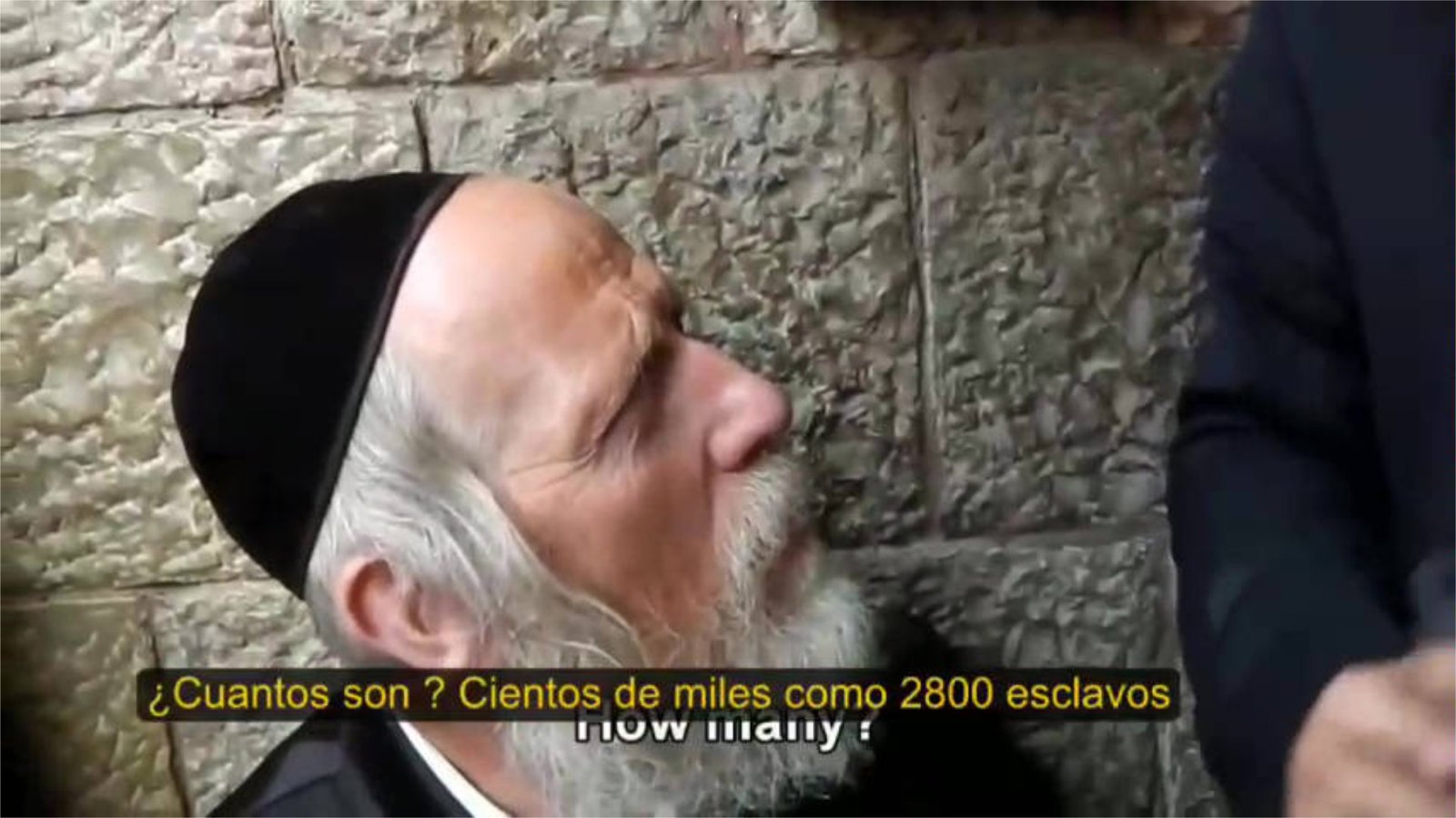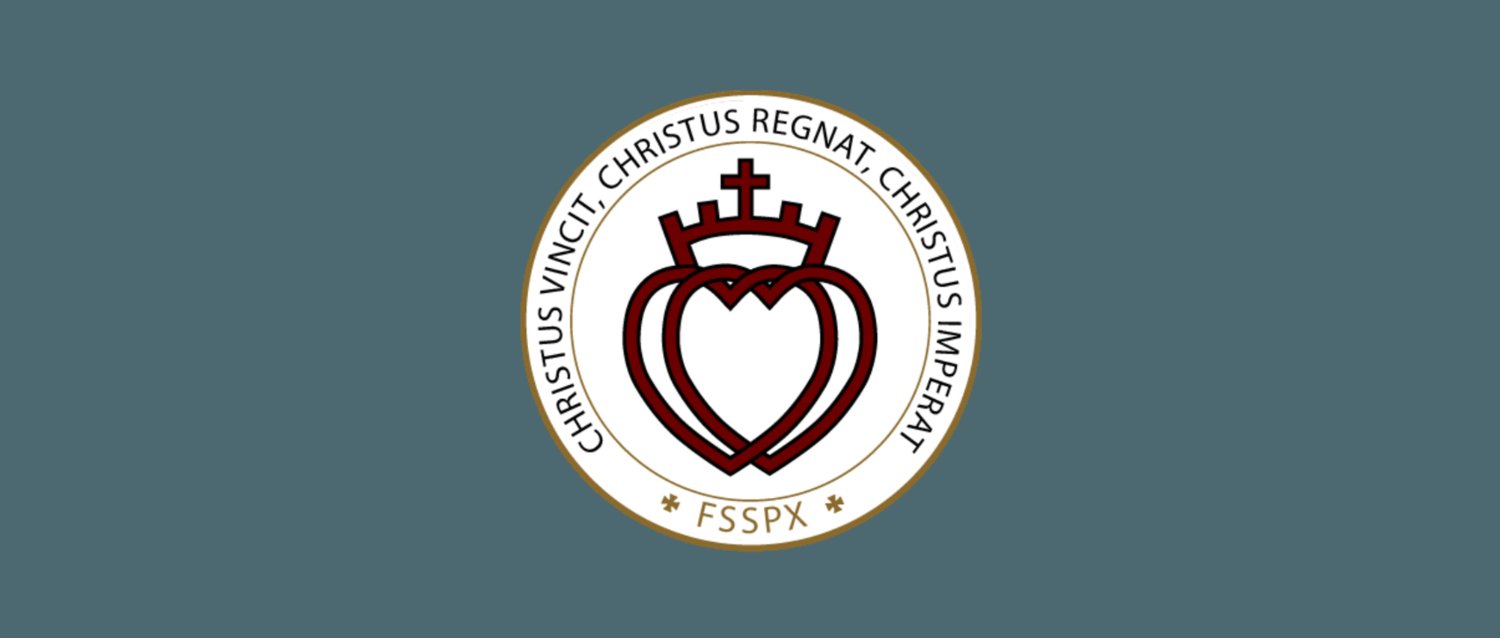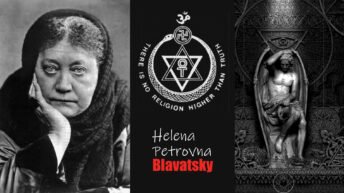Introducción
Copio y comento unos pocos párrafos de las primeras páginas del trabajo de Manuel Gómez de Valenzuela, y titulado «Esclavos en Aragón (siglos XV a XVII)». (Enlace a PDF de 270 páginas). Es un interesante trabajo, y cerrando esta entrada añado otro párrafo de la Bula “Sedes Apostólica” de 1425, del Papa Martín V, donde se muestra que el tráfico de esclavos era un monopolio judío.
Una mirada a la esclavitud en el pasado
«La Convención de Ginebra de 1926 contra la esclavitud define así este concepto: «La esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos». Es decir, que el ser humano deja de ser sujeto de derechos para pasar a ser objeto de ellos, y por ende recibe el tratamiento de cosa y no de persona, sometido al tráfico mercantil en todas sus formas.
Este fenómeno existe en la humanidad desde los tiempos más antiguos y se extinguió solamente a fines del siglo XIX.» (pág.5)
«La esclavitud no constituyó un elemento fundamental de la economía aragonesa de la época. En nuestro reino hubo esclavos, pero en escaso número, mucho menor que en otras regiones como Andalucía, Cataluña y Valencia. Una gran parte de ellos se ocupaba en el servicio y tareas domésticas, pero como veremos no faltan casos de trabajadores artesanales, que ayudaban a sus amos en sus tareas fabriles e incluso eran dedicados por éstos a un oficio, percibiendo los amos el sueldo del esclavo. Se trató de un fenómeno urbano, limitado a grandes familias o a artesanos acaudalados. Son muy escasas las menciones a cautivos rurales, entre otras razones por los elevados precios que alcanzaban.» (pág.6)
Nota de uncatolicoperplejo.com: « fenómeno urbano, limitado a grandes familias (judías) o a artesanos acaudalados» judíos.
Quiero incorporar que el 90% de la población se encontraba en las zonas rurales y que la comunidad judía, comerciante, artesana y prestamista, se concentraba en los nudos comerciales, es decir, principalmente en las ciudades portuarias y/o capitales de región. Y esto vino siendo así desde Gadir (Cádiz) en el siglo VIII antes de Cristo, que fue un punto de encuentro comercial entre los comerciantes fenicios que llegaban en sus embarcaciones y los locales tartesos. Los olivos del sur de España y nuestra cultura del aceite de oliva empezó ahí, traídos por estos comerciantes judíos.
La comunidad judía conformaba desde bien temprano, ya en la España Visigoda y por decirlo así, una especie de clase social «burguesa» en el sentido de comunidad paralela a la cristiana y que acaparaba gran poder adquisitivo y de organización. Dejo un ejemplo de que ya entonces tenían base de acción hasta para tratar de sobornar al mismo Rey.
«San Gregorio Magno escribió una carta a Recaredo (siglo VI d. de C.) en la que le felicita por no haber aceptado un soborno de 30.000 sueldos de los judíos de Toledo, que pretendían manipular al rey para que ejerciese presión en el Concilio a fin de que no se promulgasen leyes de protección frente al peligro judío.» (Fuente)
Dejo otro ejemplo de cómo la comunidad judía, habiéndose instalado en la corte del Rey Witiza, hijo del gran Rey Égica, fue la responsable el año 711 de nuestra era de la invasión musulamana en España (enlace). En fin… No pierdan de vista a la comunidad judía (y a su nube de colaboradores locales, hoy llamada masonería) porque de ahí viene todo el problema.
Volvemos al trabajo de Manuel Gómez de Valenzuela, donde nos habla de usos ycostumbres de Barcelona y Valencia. Dos principales regiones comerciales con grandes ciudades portuarias y además, capitales. Les recuerdo que el 90% de la población estaba en las zonas rurales y que tener un esclavo era objeto de lujo.
«No obstante, el tráfico mercantil de esclavos alcanzó cierta consideración como lo revelan los modelos de actos jurídicos referidos a ellos en diversos formularios notariales a lo largo de los siglos XIV a XVI, ya que la existencia de estos modelos de contratos en ellos demuestra que eran frecuentemente utilizados. Se refieren exclusivamente a adquisición: … (menciona muchos documentos). Ello revela que en Zaragoza no hubo mercado de esclavos como en otras ciudades peninsulares, por ejemplo, Barcelona, sino (paso de página 6 a 7) numerosas transacciones individuales de una a otra persona. Y otra muestra de ello está constituida por la escasísima regulación de la esclavitud en los Fueros y Observancias de Aragón, que contrasta con los usos y costumbres de Barcelona, los Fueros de Valencia (leyes valencianas) o las Siete Partidas, (cuerpo de leyes) como veremos a continuación.» (pág.6 y pág.7)
Aún regulando esta realidad de la esclavitud, en estos Fueros y cuerpo legal como éste de «Siete Partidas» se puede ver que se desaprueba moralmente este uso y costumbre de la esclavitud «contra razón et contra natura».
«II. Leyes y normas sobre esclavitud (pág.7)
Las Siete Partidas (cuerpo legal), concretamente la cuarta, contienen una amplia regulación de la esclavitud y el status de los esclavos. El título 5, ley 1 de la Cuarta Partida define a la servidumbre como «La mas vil et despreciable cosa que entre los omnes puede ser. El omne (…) se torna en poder de otro de guisa que puede fazer del lo que quisiere, bivo o muerto«. El título 21 ley 1 de la misma Partida, afirma que la servidumbre (léase esclavitud) «Es postura et establecimiento que fizieronantiguamente las gentes por la qual los omnes que eran naturalmente libres se fazen siervos et se meten a señorio de otro contra razon et contra natura«.» (pág.7)
Seguimos con el cuerpo legal «Siete Partidas», página 10.
«III. ¿Cómo se llegaba a ser esclavo? (pág.10)
La 4.ª Partida, título 21, ley 1, distingue:
Tres maneras de siervos (esclavos): Los que cativan (se capturan) en tiempo de guerra, siendo enemigos de la fe [Nota: España estaba en Reconquista de sus tierras], los que nascen de los siervos y quando alguno es libre y se dexa vender. [Nota: para evitar una pena de muerte tras ser juzgado (pág.13)]. Éstas son las formas digamos «legales» de la esclavización, pero el Rey Sabio omite la forzosa, por captura fuera de guerra y venta.
III.1. Derecho de captura en guerra
Desde muy antiguo, antes incluso que Roma, la esclavización de los prisioneros de guerra era admitida y considerada como natural. En la época estudiada, en Aragón (y en toda España) se pensaba que era lícito esclavizar a los turcos o moros de nación, los quales son esclavos de quien los coge (captura), partiendo de la premisa de que la guerra de cristianos contra infieles era justa, no por la diferencia de religiones, sino por la reciprocidad con el trato que los cristianos recibían de sus enemigos islámicos, porque éstos habían ocupado muchas tierras de los primeros, lo cual justificaba la lucha contra ellos, y aunque los cautivos no tengan parte en la guerra, basta sean parte de la republica enemiga.
Por ello, es frecuente que en los contratos de compraventa de esclavos, el vendedor hiciera constar que se trata de esclavos de buena guerra (por ejemplo: docs. 15, 41, 50, 110, 124, 174) [Nota: es decir, demostrar que es legítimo el título de propiedad ya que éste reside en el origen, razón y naturaleza del lazo de esclavitud] para diferenciarlos de los «moros de paz», es decir, aquellos que no habían resistido con las armas a la conquista cristiana y se habían entregado mediante capitulaciones.» (pág.10).
No lo sé pero, parece que este antiguo uso y costumbre de que a los soldados enemigos y vencidos en suelo patrio se les esclavizase sería para evitar que, estando libres, se reorganizasen de nuevo como ejército en las tierras de casa. Usos y costumbres, es decir, soluciones que se presentaban provenientes de la guerra.
Saltando a la página 13 hay un apartado donde se nos habla de que el cuerpo legislativo «Siete Partidas» no regula la actividad de compra venta de esclavos en reinos extranjeros, por reyezuelos o jefes de tribu. Recordemosn que de aquí salieron hasta América y no era justificable, ya que no era por motivo de guerra.
«III.4. Por captura y venta (pág.13)
[Nota: 4ª Partida, título 21, ley 4 (creo que es)]
Las Partidas no mencionan a los esclavos vendidos por sus propios reyezuelos o jefes de tribu e incluso por sus parientes, como veremos con detalle más adelante. El Bayle General Ximénez de Aragüés afirma que «En Portugal es muy comun el comprar negros y otros esclavos en sus mismas tierras donde se haze comercio de ello, y es harto dudosa su justificación».» (pág.13)
Les dejo otra vez el enlace a este interesante trabajo de Manuel Gómez de Valenzuela y titulado «Esclavos en Aragón (siglos XV a XVII)». (Enlace a PDF, 270 páginas). Por el momento solo he leído las 15 primeras páginas. Estaría bien con tiempo leerlo bien despacio.
Esclavos en Aragón (siglos XV a XVII), por Manuel Gómez de Valenzuela (Zaragoza, 2014).
Los judíos en el tráfico de esclavos del Mediterráneo

De la Bula ‘Sedes Apostólica’
«En la Bula “Sedes Apostólica” de 1425, el Papa Martín V nos da una idea de la forma en que los judíos correspondieron a la protección que durante algún tiempo les dispensó dicho Papa. La referida bula, después de mencionar su equivocada política benévola hacia los israelitas, dice:
“Sin embargo, vino hace poco a nuestro conocimiento por relatos dignos de fe, no sin grave turbación de nuestro ánimo, que algunos judíos de ambos sexos que moran en Cafasse y Cannas y en otras ciudades de regiones de ultramar y en tierras y lugares sujetos a la jurisdicción de los cristianos, no satisfechos con su obstinación y para encubrimiento del fraude y la malicia, no llevan ninguna señal especial en su vestido, por lo cual se les pueda conocer como judíos. Y no temiendo aparentar ser cristianos, ante muchísimos cristianos de ambos sexos de las ciudades, territorios y lugares mencionados, que por lo mismo no los pueden identificar, cometen en consecuencia diversas cosas nefandas y crímenes: entre otros, cuya sola enumeración es horrenda, los crímenes de los Zachi, los Rossi, los Alani, Mingrelli y Anogusi, que bautizados según el rito griego y bajo profesión del nombre cristiano compran las personas de ambos sexos, que pueden, y después de compradas a su vez las venden despiadadamente a los sarracenos y otros infieles, enemigos ferocísimos y eternos del nombre cristiano, por un precio aún diez veces mayor que el precio de compra; convirtiéndolas con toda exactitud en mercancías, llevan a dichas personas a los territorios sarracenos o infieles” (Papa Martín V, Sedes Apostolica, año 1425)»
Era tal el problema judío que se les trataba de obligar a llevar signos distintivos en su vestimenta para así prevenir y proteger a la población cristiana. Se les prohibía ser recaudadores, jueces, etc (enlace). Y a tal punto llegó el problema de la comunidad judía que en 1492 los Reyes Católicos promulgaron su expulsión de todo el reino (enlace).
Esclavos en Aragón (siglos XV a XVII), por Manuel Gómez de Valenzuela (Zaragoza, 2014).